“Frankenstein”: perdón y libertad
Guillermo del Toro vuelve a sorprendernos ahora con su versión de “Frankenstein” (2025). A diferencia de adaptaciones de la clásica novela gótica de Mary Shelley, “Frankenstein, o el Prometeo moderno” (1818), esta nueva película presenta ciertos aspectos que la hacen singular.
El filme se divide en dos partes. La una tiene que ver con el origen de la criatura, producto de los experimentos del doctor Víctor Frankenstein, el cual combina el uso de la electricidad con conocimientos sobre el sistema linfático humano. La otra narra la explicación que la criatura ofrece para someter a su creador, hasta que finalmente lo perdona. Son dos puntos de vista complementarios. En el primero, el doctor Frankenstein revela que él mismo es el resultado de la influencia autoritaria de su oscuro padre, el barón Leopold Frankenstein, el cual lo obliga a ser un médico. Este hecho, sumado al trauma por la muerte de su madre, le lleva a decidir utilizar sus conocimientos para desafiar a Dios y, con ello, procurar que el ser humano alcance la inmortalidad. En el segundo, la criatura, un hombre nuevo creado artificialmente a partir de las “mejores partes” de individuos muertos, expone su propio trauma: ser un ente sin nombre, sin semejantes con quienes compartir, sin una familia y, peor aún, sin un destino que pueda soñar dada su inmortalidad.
Como se lee, la película plantea varias cuestiones dignas de análisis, siendo una de ellas relacionada con la psicología de los personajes. A diferencia de la novela de Shelley, del Toro construye la personalidad del doctor Frankenstein a partir de la tensión con su padre: un hombre adusto que determina su vida, a diferencia de su hermano, quien disfruta de mayor libertad. Este mismo ímpetu lo traslada Frankenstein a la criatura que ha creado, pues, curiosamente, desde el principio intenta “formarla” según su propia experiencia. Sin embargo, se frustra en el proceso, ya que el nuevo ente se muestra como un ser limitado, sin capacidad de razonamiento.
El filme, de este modo, transita por el “camino de los espejos”, en el que tanto Frankenstein como su criatura terminan siendo reflejos de la misma esencia, diferenciados únicamente por la idea de la paternidad. Como telón de fondo está la construcción del monstruo: en “Frankenstein” se enfatiza que este no es uno solo, sino que lo encarnan tanto el propio Frankenstein como su creación. Surge entonces la cuestión del padre como otro monstruo, el cual educa a su hijo a su imagen y semejanza, privándolo —si se quiere— de su niñez y de su candor. El barón Frankenstein aparece como un hombre desamorado, imperturbable y, en ocasiones, cruel; su porte frío, acentuado por sus trajes negros, proyecta una autoridad basada en el miedo y el terror. Esta figura, curiosamente, se convierte en una metáfora de la propia Muerte. Él enseña a Víctor Frankenstein a conocer el cuerpo, sus debilidades y sus secretos, como si intuyera que en su hijo podría encontrar la oportunidad de probar algo: que quien domine los efluvios de la vida podrá, finalmente, poner fin a su pesada tarea. Una tensión sugerente es que la Muerte, una vez liberada de su misión, pondría en evidencia el poder de Dios. Así, Víctor Frankenstein se erige como una especie de dios, sustentado por el auge y presencia de la ciencia médica, de las tecnologías de la modernidad y del capital. Con esta línea de tensión, del Toro honra una de las tesis subyacentes en la obra de Shelley: la modernidad es una promesa de transformación hacia una vida mejor, aunque la autora se interrogaba sobre el precio que habría que pagar por ello.
Si Víctor Frankenstein concibe a su criatura llevando al extremo las enseñanzas de su padre, e intenta a la vez infundirle miedo durante su formación, pronto descubre, aunque no lo admita, que esta necesita el calor humano. El problema es que la trata como a un animal: confinada en un sótano lóbrego, encadenada y privada de la protección que merece todo ser humano. Con estas escenas se confirma que el doctor Frankenstein es también un monstruo, dotado de las armas de la medicina, las tecnologías y el capital; este último, proporcionado por un alemán llamado Henrich (personaje ausente en la novela de Shelley), el cual, además, padece una enfermedad venérea que, según sabe, ha comenzado a carcomer su cerebro.
En todo caso, el objetivo de Frankenstein es crear un hombre nuevo, capaz de trascender la muerte. La idea de la inmortalidad siempre ha estado presente en la humanidad, al punto que se ha convertido en un mito humano, reforzado por la modernidad gracias al desarrollo de nuevas tecnologías en diálogo con la medicina, la bioquímica y otras ciencias. Esta tesis ya estaba presente en la novela de Shelley; en su película, del Toro la exacerba y la sitúa en un plano indiscutible, especialmente cuando vemos la demostración que realiza Víctor Frankenstein en un anfiteatro ante varios médicos, o cuando instala su proyecto en una torre alejada de la ciudad, reuniendo los recursos y dispositivos necesarios para crear vida. El mapa del sistema linfático humano se convierte en la vía para acercarse y concretar este propósito. El hecho esencial es mostrar que el ser humano se erige como artífice de su propio destino, capaz de dominar la naturaleza y la vida apoyándose en los avances biomédicos. La cuestión, sin embargo, es evidenciar que si Dios habría creado al hombre como un monstruo (un asunto que incluso puede interpretarse desde la perspectiva hobbesiana), el hombre moderno, autónomo, autosuficiente y dominador de la vida, pretende construir un ser mejor; aunque, paradójicamente, el resultado vuelve a ser otro monstruo, como lo demuestran las múltiples costuras que atraviesan el cuerpo de la criatura.
Había indicado que “Frankenstein” tiene dos partes. En la segunda, el alegato de la criatura es otro aspecto importante. Del Toro, desde el principio, nos muestra a un ser descomunal, vigoroso y bravío, con el rostro cubierto y una voz cavernosa que, al mismo tiempo, exhala rencor. Oímos su voz y sabemos que habla. Gracias a que puede articular palabras, nos damos cuenta de que, aunque está construido como un monstruo, poco a poco nos revela que también es un ser humano. Shelley caracterizó a su criatura, en efecto, como un ser dotado de inteligencia y deseoso de ser considerado e integrado en la sociedad como cualquier otro. En la novela, a pesar de que su fuerza y su aspecto de ser recosido infunden miedo y lo llevan a sufrir la persecución, esto no le impide pedir, en primer lugar, ser reconocido como un “hijo” y, en segundo, gozar de la compañía de una mujer semejante a él. Aunque esto se mantiene en la película, del Toro aprovecha para dotar al monstruo de mayor humanidad, de tal forma que, poco a poco, nos identificamos con él, especialmente a través de la presunción de su destino trágico y, sobre todo, su soledad. Y he aquí el punto de digresión que mucha gente ha señalado respecto a “Frankenstein”.
Se estima que existen al menos más de tres o cuatro centenas de adaptaciones de “Frankenstein, o el moderno Prometeo” en el cine, la televisión, el teatro y otras artes plásticas y visuales, realizadas entre 1818 y 2015. A lo largo de este extenso periplo, el mito de Frankenstein ha propiciado la distinción entre el hombre y el monstruo. En otras palabras, poco a poco nos hemos acostumbrado a un ser desproporcionado, deformado por la diversidad de operaciones y costuras, e incluso a creérnoslo como un criminal, dado que su ira lo conduce siempre al acto de matar. La iconografía de Frankenstein ha transfigurado al hombre original que Shelley esbozó en su novela, cuya representación está manifiestamente presente en la edición de 1831. Esta edición, cabe señalar, fue revisada y corregida por la autora, y se considera el origen de las versiones que leemos actualmente. En ella, antes de la portadilla interior, aparece una ilustración de la criatura semidesnuda con expresión de consternación ante la mirada horrorizada del doctor Frankenstein, en un cuarto sombrío con ventana gótica; la ilustración es obra de Theodore von Holst. Dicho de otro modo, hemos llegado a creer que la criatura monstruosa concebida por Frankenstein es un ser abominable. Sin embargo, la descripción que hace Shelley revela que la criatura posee miembros bien proporcionados, aunque también piel amarillenta, ojos vidriosos y labios negruzcos, entre otros rasgos. Es un ser repugnante, pero que tiene cierta belleza.
El cine nos ha hecho olvidar esta tensión entre lo sublime y el horror, entre lo feo y lo bello. Guillermo del Toro la recupera: su criatura es intensamente bella, por más que aparente monstruosidad. Argumentalmente, esa belleza impide al doctor Frankenstein darle un nombre, porque para él lo monstruoso es innombrable, más aún al haber sido concebido por medio de la técnica, sin madre. Esta ausencia nos conduce a otro matiz de la historia: la orfandad. Con su criatura, Frankenstein toma conciencia de que no ha atravesado el deseo edípico (convendría releer a Jacques Lacan en este contexto), debido a la imponente ley de su padre, que lo obliga a satisfacer, más bien, su deseo de superioridad. Frankenstein es incapaz de enamorarse o formar una familia; su criatura, como un espejo, le revela su propia incapacidad sexual (en este marco resulta significativa la figura del enfermo Heinrich, que parece encarnar su sombra). Así, la criatura busca liberarse, aspira a convertirse en una promesa redentora. Reclama el nombre de Víctor, el de su “padre”, con el propósito de redimirlo de su incapacidad y portar un nombre que, además, simbólicamente, evoca al vencedor. También desea cumplir el ciclo natural de fundar una progenie. Sin embargo, al ser rechazado por el doctor Frankenstein, la criatura revela su madurez: habla, razona y muestra que su belleza “monstruosa” lo convierte en un ser digno. No es criminal ni parricida. De ahí procede el perdón a su creador, pues reconoce en él una agencia y una potencia (la de la modernidad) que, tanto Mary Shelley como los románticos de su tiempo, intuían que podía resultar destructiva pese a su novedad.
“Frankenstein” disgusta a algunos y enamora a otros. Hay quienes sostienen que es una película que traiciona el género gótico. Yo sostengo, en cambio, que Guillermo del Toro reelabora el mito y lo humaniza aún más, empleando la estrategia del gótico tropical o gótico transcultural, como yo lo postulo: una versión latinoamericana enriquecida con la imaginería y simbología de la mexicanidad, origen de su director. Por ello, el filme nos sitúa en un siglo XIX más avanzado; modifica escenarios urbanos, cambia los orígenes y presenta personajes con características remozadas. La criatura evoca a una calaca, recordándonos la dualidad inscrita en nuestros cuerpos: la de la vida y la muerte. Este ser anhela la vida, pero no cualquier vida, sino una vida trascendente; de ahí que su desenlace sea heroico, luminoso y prometeico. Mary Shelley y sus contemporáneos dialogaron durante largo tiempo con John Milton y su “Paraíso perdido” para profundizar la comprensión de Frankenstein. Del Toro, por su parte, dialoga con la tradición cultural de la que procede, una tradición que hoy es transnacional. Por todo ello, “Frankenstein” es una película que merece estar entre lo mejor que se ha producido y visto en el año.

Noche Amarilla en Quito: lluvia, nostalgia y un “Toto” que encendió el Atahualpa

VIDEO: Lo iban a ayudar… pero todo salió mal

Argentina: avanza la reforma laboral de Milei entre protestas y debate por la huelga
Quito despide a Marcelo Dotti Almeida, exdiputado y voz histórica de la radio capitalina
Deslizamiento de gran magnitud obliga a cerrar la vía Calacalí – La Independencia
¿Te vas de vacaciones en Carnaval? Protege tu piel del sol y evita riesgos

Estados Unidos y Ecuador concluyen negociaciones para alcanzar acuerdo comercial bilateral
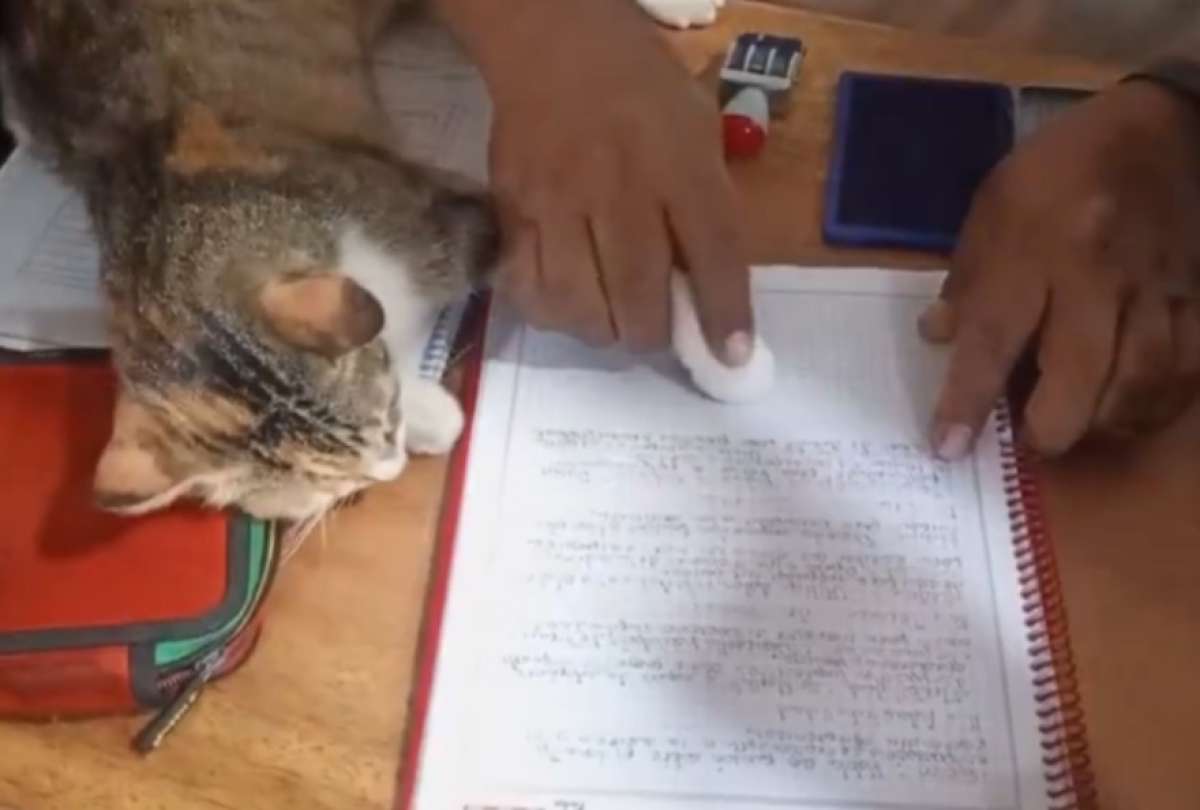
El profesor que selló tareas con la patita de su gato y conquistó las redes




 Más artículos de Iván Rodrigo Mendizábal
Más artículos de Iván Rodrigo Mendizábal 