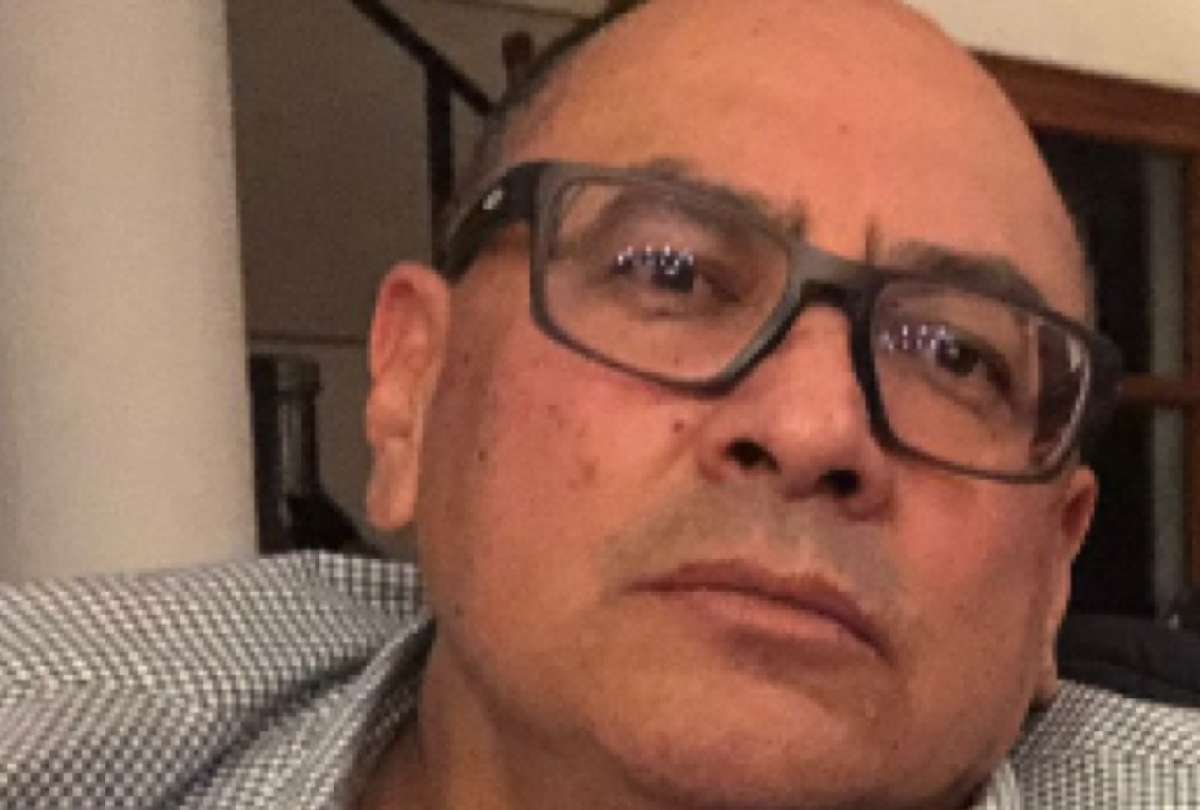Desde su visita a la Universidad Casa Grande (hace 16 años), en Guayaquil, hasta que su destino allí muta al MAAC, hemos escuchado a la poeta Catalina Sojos. Lee, obsequia algunos ejemplares de sus libros, charla con el público, mantiene animada la velada.
¿Qué hay de sus años de formación? ¿Cómo se educó?
No tengo formación académica. Pienso que ha sido un vacío que me ha perseguido siempre y, a pesar de que llegué a los inicios del estudio de Lengua y Literatura, no tengo título.
Ahora bien, si vamos a mis años de formación intelectual, he gozado de privilegios. Crecí entre bibliotecas, escritores, teatreros, periodistas, poetas... amigos entrañables que estaban (y siguen) dispuestos a compartir experiencias de lecturas, escrituras y todo aquello que nos une. Por otro lado, además de haber sido invitada permanente a diversos espacios de cultura a nivel nacional, encuentros de literatura, seminarios y otros, me declaro ‘bibliófaga’, devoro poesía, narrativa y los libros que me apasionan. Pienso que una incontable serie de vivencias únicas ha hecho de mí un aprendiz permanente de poesía.
¿Cuál es su mayor preocupación a la hora de encarar la escritura deun nuevo poema?
El poema es una estructura dentro de la cual la palabra debe ser precisa; es el resultado de un trabajo con la lingüística, por lo tanto, es imprescindible conocer y utilizar sus herramientas. Un texto ‘terminado’ debe reflejar lo que se ha intentado trasmitir. Una debe ser implacable consigo misma, mi mayor preocupación es la criba de mis textos. El ejercicio de la relectura y la reescritura es permanente.
¿Cuánto queda de los años de Hojas de poesía y Fuego, sus libros primeros?
Dice Borges: “.../ lo que mi barro ha bendecido/ no lo voy a negar como un cobarde.../”. Me encantaría descubrir algo de aquellos primeros intentos hoy, cuando el trabajo poético es mucho más cuidadoso. De todos modos, hay ciertos poemas de aquellos que considero terminados.
Cuenca ha estado siempre en su escritura. ¿Puede el terruño volverse universal en el texto?
Sin lugar a dudas. La poesía bucólica, aquella del paisaje decadente ha muerto. Cuenca es un lugar cierto en mi obra. La ciudad se reescribe constantemente y, por ello, es un ejercicio que requiere tenacidad, oficio, pasión y distancia en su elaboración. Pienso que ‘Cantos de piedra y agua’ y ‘El rincón del Tambor’, cada uno con su estructura idiomática, son textos que pueden ser leídos por cualquier lector interesado en poesía y prosa poética. Una de las pruebas de mi aseveración es que ‘Cantos...’ ha sido traducido a varios idiomas.
Tréboles marcados, de 1991, tuvo buena acogida. ¿Fueron sus fintas con el azar, con el destino?
Pienso que fue un libro escrito en el momento adecuado, y la línea argumental de Tréboles marcados golpeó de alguna forma a los lectores. Por ello ese libro obtuvo el Premio Jorge Carrera Andrade. Es gratificante recordar que fui la primera mujer que logró esa distinción del Municipio de Quito, con un jurado muy estricto en el que estuvieron poetas, que en esa época, ni siquiera conocía personalmente.
Algunos textos suyos han sido musicalizados. ¿Cómo se llevó a cabo ese trabajo?
En Cuenca hay una buena formación musical. Ese proceso se hizo como una investigación hacia la música contemporánea y resultó interesante. El intertexto, la composición simbiótica con el piano, la realizó una musicóloga muy reconocida en el medio. Fue un trabajo didáctico, que traspasó esos límites porque fue muy bien acogido por un público que, en ese entonces, todavía no estaba familiarizado con el experimento. Revistió una interesante reflexión el abordaje de las obras de música vocal desde el punto de vista analítico, en el que una visión integradora de música y texto verbal, como partes de un único mensaje, reclamó un instrumento teórico lo más homogéneo posible.
Ha trabajado en teatro y cine. ¿Qué memoria guarda de aquellos tiempos?
La más gratificante de toda mi trayectoria. Fue un divertimento que compartí con personajes de la época y que me obligó a interactuar con ellos. Es interesante saber que, cuando hicimos teatro en Cuenca, fuimos los primeros en romper esquemas en una ciudad pacata y conventual. Corrían los años sesenta y el grupo ATEC, siglas de Asociación de Teatro Experimental de Cuenca, patrocinado por la facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, tuvo un éxito tremendo. Posteriormente, con el cine, sucedió algo parecido, la película La última erranza es una pieza antológica dentro de los avatares del cine nacional. Totalmente doméstica, con recursos incipientes, de alguna manera, provocó reacciones en la sociedad y, sobre todo, en la juventud.
Celebró su condición de abuela con Brujillo, con el que, además, incursiona en literatura infantil. ¿Cómo se incorpora la experiencia vital a las letras?
En mi caso personal, naturalmente. Ese libro fue delicioso escribirlo. Me limité a hablar con el nieto mientras estaba todavía en el vientre de mi hija. Con un lenguaje simple, casi como un susurro fui accediendo a mi condición de ‘abuelazgo’.
En Láminas de la memoria, escribe: “Y aquí estoy/ con un pedazo de vigilia/ trazando jeroglíficos/ la vida no es el desciframiento de los signos...”
Así es. Esos pequeñísimos estados de vigilia que te obligan a mirar más allá de la realidad, esos estados plenos de jeroglíficos, interrogaciones, mientras la vida adviene con sus certezas, implacable y despiadada, absolutamente gentil, sin respuestas a tus elucubraciones.
¿De quién es la voz del poeta, suya o del mundo?
En algún texto digo: “.../¿Quién espía debajo de tu angustia?.../” son las miles de voces que nos pueblan, voces pretéritas y presentes que están allí para ser descubiertas. Esas voces repletas de palabras infieles y menesterosas que pugnan por salir, como única forma de redención y registro de uno mismo y del mundo.
Nos hace ver la insondable mirada propia cuando dice: “Solo un designio hay/ la caída final/ aquella que no posee dueño/ ni tan siquiera abismo/ la caída total en uno mismo”. ¿Cuán enigmático es el ser humano?
Es esa caída total, intransferible, en el espacio de la individualidad. Ese desenlace que espera más allá de todas las palabras. Luego de las definiciones, los enigmas prevalecen.
¿Qué tal resultó su paso por la Casa de la Cultura?
¡Excelente! Al igual que mis otros avatares, me ayudó a reconocerme en diversas situaciones; fue un espacio enriquecedor, al cual considero, como una etapa cumplida. A la Casa de la Cultura aprendí a amarla desde que era niña y la gocé durante toda mi vida. Puedo decir que ella y yo estamos en paz.
¿Y como articulista de prensa?
Me encanta. Precisamente porque es un ejercicio cotidiano con una forma de lenguaje más coloquial, más directo inclusive. Ser articulista de opinión requiere disciplina, oficio, responsabilidad. El lector de periódico es absolutamente distinto de aquel que lee poesía, por ello es un trabajo intelectual que demanda, entre otras cosas, análisis y conocimiento crítico de la realidad diaria.

Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots, el show de Bad Bunny y una guía rápida para entender la NFL

Messi encendió el Monumental… y los reclamos apagaron parte de la fiesta
Auto se sale de pista en competencia 4x4 en Tena y deja varios heridos
Donald Trump revelaría vida alienígena durante el Mundial 2026
Bad Bunny: un cataclismo en el espectáculo mundial

Bad Bunny: un cataclismo en el espectáculo mundial