En la diáspora de lo humano: miseria, pantallas y la ruina de lo imaginable
En medio de una sociedad ingente en su despliegue tecnológico y en su comunicación global, subyace un drama que muchos prefieren ignorar. Estamos rodeados de pantallas, conexiones vacías, y de un temor raudo que crece con la precariedad del empleo, la migración, la inseguridad y el porvenir. Esta modernidad líquida, como acuñó Zygmunt Bauman, produce identidades pasajeras, vínculos efímeros y una diáspora de lo comunitario: los individuos se dispersan, se sienten solos, aunque rodeados de multitud.
El panorama es ominoso: la pobreza acecha mientras muchos van campantes entre lujos aparentes y estatus quimérico, ignorando los escombros que esta civilización de consumo deja a su paso. La clase política promueve un relato taxativo, apodíctico, que pretende imponer una “verdad” irremisible, mientras la justicia es manoseada sin pudor y numerosos jóvenes luchan por hallar su espacio en un orden social fatuo e inicuo. En este teatro moderno, el mérito se alza como dogma —cuando en realidad muchas barreras permanecen insalvables—, y el individuo que se atreve a soñar escucha una voz dubitativa que le susurra que “sí, tú puedes”, aunque las condiciones no cambien.
La proliferación de pantallas no mitiga el vacío; más bien lo evidencia. Las plataformas ofrecen conexiones inmediatas, pero sin sustancia, diálogos instantáneos que resultan absurdamente indiferentes. Los vínculos se hacen frágiles, la comunidad se diluye, y el hombre moderno camina en una especie de exilio interior: viviendo globalmente, sintiéndose localmente desarraigado. Kant, por su parte, nos recuerda que la dignidad humana exige trato de persona como fin en sí misma, no sólo como medio para fines ajenos. En esta era en que lo humano se vuelve mercancía o retórica, esa advertencia moral resulta indispensable.
Hay una aversión latente al dolor ajeno, al esfuerzo no recompensado, al desplazamiento forzado, al desempleo prolongado. Una generación de jóvenes, aunque con espíritu de “yo puedo, yo soy capaz, todo va a estar bien”, se enfrenta a un mundo donde las oportunidades son más simbólicas que efectivas. Un hijo me lo dijo en estos días, en un tono simultáneamente esperanzado e irónico: “en ese plan estamos todos”. En su frase hay tanto entrega como resignación, tanto ilusión como alarma subyacente.
La modernidad ha generado un desperdicio incontable: talento abandonado, vidas que podrían florecer y se marchitan, territorios olvidados, esperanzas pospuestas. Los discursos de éxito y prosperidad son indulgentes con lo que permanece invisible, y muchas veces el cambio se propone como algo raudo, espectacular, pero no estructural. Esta lógica de narrativas vacías hace que la baratura de la promesa se vuelva insoportable.
En ese marco, la tarea primero es reconocer la barbarie cotidiana: no sólo la de la violencia abierta o la miseria extrema, sino la de la deshumanización silenciosa, la que ocurre cuando somos tratados como datos, como perfiles, como audiencias. La barbarie moderna se viste de progreso, se maquilla en redes, se disfraza en logos brillantes. Pero sigue siendo barbarie. Bauman también advirtió que los vínculos fuertes pierden pie, que lo comunitario se erosiona, y que el interregno de lo líquido expone la fragilidad del hombre moderno.
Sin embargo, no todo está perdido. En la misma catástrofe de significados existe una invitación radical: a hacer inteligible lo invisible, a retomar el cuidado del otro, a reconstruir puentes que no dependan del consumo ni del espectáculo, sino de la ética del estar-con, del ejercer responsabilidad hacia la comunidad. Si Kant idealizaba la autonomía racional como base de dignidad, hoy deberíamos reclamar una autonomía solidaria, una renovación moral que enfrente las estructuras que permiten que la pobreza y la desigualdad sean normalizadas.
Quizás, en la reconstrucción de lo humano, encontremos una vía que no sea quimérica, sino real. Un proyecto que no se quede en slogans, sino que actúe en barrios, en vidas rotas, en jóvenes que dicen “yo puedo” mientras el sistema les responde con puertas cerradas. Una sociedad que abra camino no sólo al individuo exitoso, sino al conjunto colectivo que rehúsa la lógica del desperdicio. Una generación que opte por la dignidad antes que por la apariencia, que diga “ya basta” ante lo inhumano, y que se plantee construir de nuevo.

Kendry Páez sumó sus primeros minutos, pero River volvió a caer

Universidad Católica se despidió de la Libertadores tras caer por penales ante Juventud

Bomberos de Guayaquil: emergencia queda totalmente controlada tras 36 horas
Petroecuador adjudica 14,4 millones de barriles de crudo Oriente y Napo
Ecuador baja el IVA al 8% para servicios turísticos durante el feriado de Carnaval
Gobierno anunció obras prioritarias en Galápagos con inversión de USD 6,54 millones
Todos los beneficios de la afiliación voluntaria al IESS en Ecuador

Universidad Católica se despidió de la Libertadores tras caer por penales ante Juventud
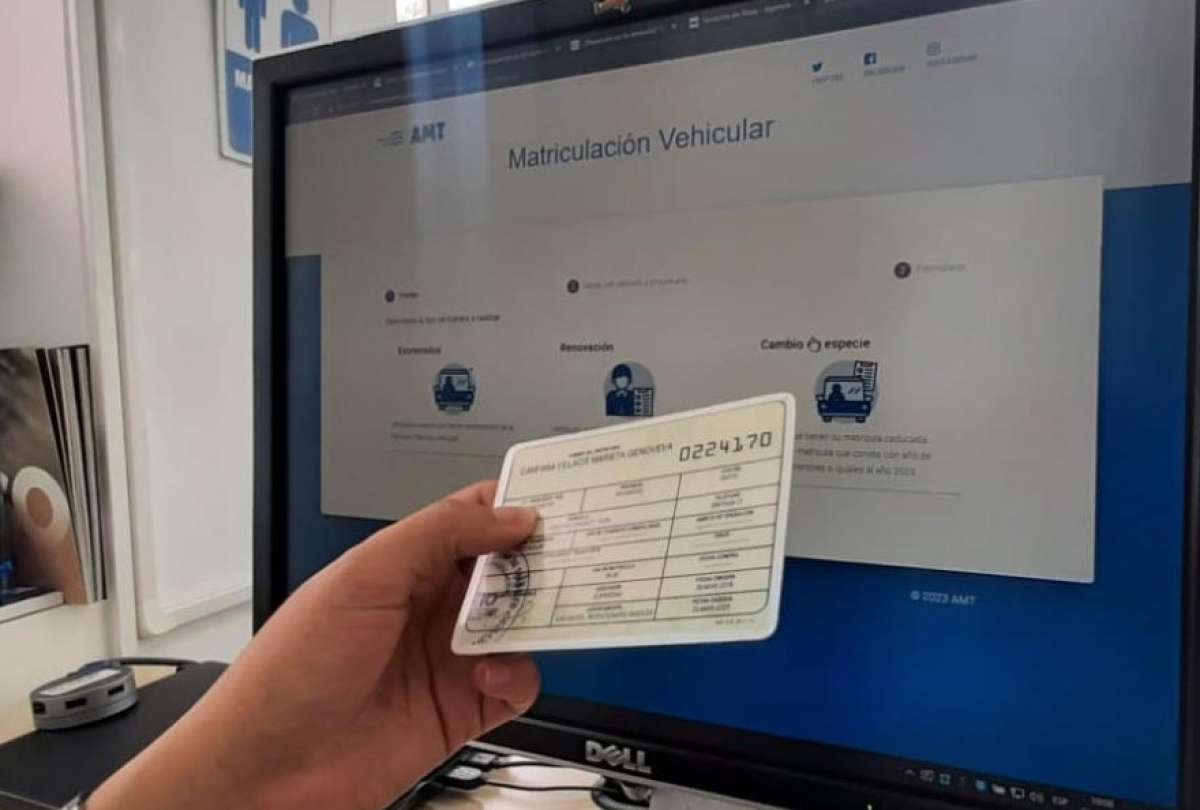
ANT habilitó sistema para matriculación de vehículos nuevos en cuatro ciudades




 Más artículos de Wilfrido Muñoz Cruz
Más artículos de Wilfrido Muñoz Cruz 